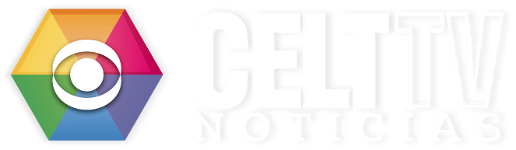Entrar a las estaciones ferroviarias de Sierra de la Ventana y Saldungaray tiene un raro encanto. Es sumergirse en el tiempo pasado, aquél que -para el poeta- fue el mejor.
Un tiempo que se inicia hace más de cien años cuando el ferrocarril llegó con su mensaje de progreso a éstas pampas. El paso del tren significaba comunicación rápida, segura , económica; y lo más importante: pasar del olvido y el ostracismo a “formar parte del mundo”, decían nuestros abuelos. Era salir de la tristeza de la soledad a la alegría de la euforia que se vivía en los inicios del siglo XX. Años aquellos que no se hablaba de desocupación porque no alcanzaban las manos disponibles para levantar las cosechas cuando éramos el “granero del mundo” y se bailaba charleston con los pasos jolgoriosos de su ritmo despreocupado.
Entrar a la estación es ver aquella apuesta al optimismo. Sus grandes dimensiones para diminutos villorrios como eran nuestros pueblos del interior bonaerense hace más de cien años, mostraban la ilusión de un futuro promisorio. La confianza de un crecimiento vertiginoso y sostenido. Se pensaba y se trabajaba con la certeza de ese futuro.
Pero entrar a las estaciones de Sierra de la Ventana y Saldungaray, tiene, además, un raro y particular encanto: Caminar por sus andenes, sentarse en los sillones de roble de la sala de espera, ver los equipos de señales y la campana con sus bronces relucientes o la mesa del telégrafo es estar dónde el tiempo se detuvo. En ellas todo está impecable y funciona. Nada está roto. Brillan como si en esos cien años nunca hubiesen sido usados . Sin embargo no es así porque, como es el caso de Sierra de la Ventana es una de las estaciones de pasajeros más activas de la línea Roca. Parece un misterio…Sin embargo, tiene su explicación en las dos puntas del tiempo y también sus responsables : Allá, a lo lejos, en los inicios, a los ingleses y sus extraordinarios ingenieros y constructores que unían el presente y el futuro en una maravillosa simbiosis de simpleza y perfección. Y aquí cerca, en el hoy: Los García. Ellos, con un amor incondicional al ferrocarril, mantienen solos, sin ninguna ayuda, estas estaciones para que cada pasajero, cuando desciende del tren pueda hundirse en el tiempo. Sentir ese raro encanto.
Dieciocho años atrás, quién esto escribe, peleaba con los mandamases del ferrocarril en el cuarto piso de Plaza Constitución (Allí dónde hacían fiaca y negocios los directivos -y empezaba a notarse el deterioro del desguace que llevaría, sin corrección alguna, al colapso de hoy-) y les reprochaba: “el tren funciona gracias al heroísmo de muchos conductores, guardas, mecánicos y jefes hechos a la vieja escuela que sienten el ferrocarril en el alma y trabajan con ahínco, porque si fuera por ustedes…” Ponía cuatro ejemplos para mortificarles el cafecito a aquellos vagos: El Gringo Barbagallo, un maquinista que con cincuenta y cinco años de edad y a horas de su retiro seguía, como a sus veinte años, comprando libros sobre trenes, vías y locomotoras para continuar aprendiendo. (“Para mejorar mi trabajo”, decía ) a pesar de ser considerado uno de los mejores conductores de la línea y apilar, uno tras otro menciones, elogios y diplomas. Citaba también a Don Ezequiel Vega que con setenta y cinco años a cuestas pidió la suspensión de su jubilación para volver a subirse al tren, retomando su cargo de inspector cuando la Provincia de Buenos Aires asumió la conducción del servicio de pasajeros, porque hacía falta gente formada para ponerlo en marcha de inmediato. Y…también mencionaba a los García, sin suponer que poco después seríamos convecinos.
Rubén, 34 y Marcelo 24 son muchos años al lado de la vía, sin contar los de sus infancias por ser hijos de ferroviario. Llevan en la sangre el amor por el tren. Para ellos cuidar la estación, mantenerla limpia, pintada y sana es como cuidar su propia casa con la pasión de lo que se ama.
Los García son de otra época. De aquella en la que el respeto, las buenas palabras y la amabilidad eran la norma general que hacían más amena la convivencia. De aquella en que ser ferroviario era un orgullo y un premio para pocos y hacían honor a su privilegio. De aquella en que empleo y empleado formaban una unión de amor.
Los García son así y están al lado nuestro. A ellos le debemos que esa obra perfecta que los ingleses hicieron hace más de cien años siga teniendo ese raro encanto.